Por Ángel S. Ramia
Golpearon la puerta de la humilde casa
La voz del cartero muy clara se oyó
Y el pibe corriendo con todas sus ansias
Al perrito blanco sin querer pisó.
“Mamita, Mamita”, se acercó gritando
La madre extrañada dejó el piletón
Y el pibe le dijo riendo y llorando
“el club me ha mandado hoy la citación”¹
El movimiento que hace Diego en la mitad de la cancha, aquel domingo 22 de junio de 1986, a los 55 minutos y 5 segundos de partido debería quedar inscripto como una de las más bellas artes que el ser humano produjo. La pintura completa dura 10,6 segundos. El baile que inicia todo, la pirueta a la que hago referencia, dura tan solo 2 de esos segundos.
En ese preciso momento comienza a gestarse otro hecho artístico. De la garganta del relator uruguayo comienza ese poema bellísimo que los argentinos escucharemos una y otra vez: “ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial…”. Víctor Hugo apila todas esas palabras en los poquitos segundos que le lleva a Diego sacarse dos ingleses de encima y avanzar hacia el tercero.
Estamos metidos en un loop constante con esa gran obra de arte: la jugada, el gol, el relato. Es nuestro Martín Fierro moderno, Maradona es el payador perseguido que canta y enfrenta las injusticias. Víctor Hugo le pone la voz a sus andanzas. “Sin ese relato, el gol no sería menos bello, pero sí una película muda de Chaplin. Las gambetas de Maradona y la narración de Morales se harían indisolubles”, comenta al respecto Andrés Burgo en su libro “El partido”.
Esa jugada quedó en el bronce eterno y se convirtió en la muestra perfecta e incuestionable, de la siempre cuestionable e imperfecta, esencia del fútbol argentino. Maradona baila tango, folclore, cuarteto y cumbia en esa jugada. Bailó con nosotros y con ellos. Bailó… como un barrilete cósmico.
Ese gol y ese título permitieron reflotar esa esencia supuestamente extraviada sobre nuestro fútbol patrio. Bilardo, supuestamente, no representaba “el fútbol que le gusta a la gente”. Pero esos 7 partidos marcaron a fuego la memoria futbolística argentina y no hubo otra que pedirle perdón a Bilardo.

Pero ¿cuál es esa esencia que parte del periodismo pedía a los gritos? ¿Qué era lo que Bilardo no estaba representado? Lo que el Doctor no estaba pudiéndole mostrar al mundo futbolístico era La Nuestra, estilo gestado históricamente en un territorio, el Potrero, ejecutada por un sujeto particular, el Pibe y construida simbólica y narrativamente desde las páginas de El Gráfico.
Potreros y gauchos, baldíos y pibes²
Rebobinemos la cinta un poco más de un siglo.
El período poscolonial se caracteriza por un rápido proceso de modernización que comienza en la segunda mitad del siglo XIX. Este proceso remite a la conquista de los territorios indígenas, a la ocupación y privatización de la pampa, al rápido cambio tecnológico en la agricultura y la ganadería, a la masiva inversión de capitales ingleses y a la inmigración sin precedentes de población europea. Sin embargo, esta «domesticación» del espacio no fue total y los espacios sin agricultura y pasturas quedaron libres de las fuerzas del cambio tecnológico. Uno de esos espacios fue el potrero, un sector donde el ganado y los caballos podían, con toda tranquilidad, pastar bajo la protección de los gauchos, transformados ahora en trabajadores rurales pagos. En el imaginario de la civilización y domesticación de las pampas, los potreros quedaron como territorio libre, no totalmente salvaje como en los tiempos coloniales pero no ocupados permanentemente por la agricultura. En estas tierras mágicas podías tirar cualquier semilla y crecían trigo, vacas, wines y enganches.
A finales del Siglo XIX Inglaterra tenía fluidas, lubricadas y desproporcionadas relaciones comerciales con los dueños de este país. Entre tanto barco que llegaba al puerto de Buenos Aires llegaban toneladas de mercadería, usos, costumbres, espejitos de colores y gente, mucha gente. Así llegaron las primeras pelotas y los primeros partidos. Los primeros clubes británicos, las primeras reglas, los primeros torneos.
Al principio nadie entendía un carajo: un montón de tipos corriendo detrás de esa cosa redonda. No tenía sentido. Pero, como nuestras élites miraban y copiaban todo lo que hacían los ingleses, de a poco incorporaron esa extraña práctica dentro de sus actividades recreativas. No fueron los únicos. Lentamente la clase trabajadora fue apropiándose del juego hasta convertirlo en algo nuevo, distinto.
Con el correr de los años se fundaron miles de clubes, el fútbol se fue popularizando y se expandió por todo el país. La práctica no se limitaba únicamente a los territorios oficiales (una cancha con ciertas medidas estandarizadas) y cualquier espacio servía para jugar: baldíos, calles empedradas o cualquier terreno en el que se pudiera patear. En estos espacios urbanos comienza a practicarse una forma de jugar diferente a la de los ingleses, la Nuestra.
Esta narrativa que unía al potrero, con “la nuestra”, comienza a desarrollarse particularmente en 1913, cuando el Racing Club de Avellaneda, sin un solo jugador de origen británico, conquista el campeonato de primera división porteño por primera vez. A partir de ese momento los clubes «británicos» pierden su peso futbolístico y sus jugadores desaparecerán de los equipos nacionales.

Las narrativas se funden en una: el potrero es ese lugar mágico, fértil, donde juegan esos gauchos rebeldes, esos “pibes”, purretes, carasucias, atorrantes, jinetes de la pelota, irreverentes, indisciplinados. Ese es el jugador argentino. El petiso que hace jueguitos en una villa y ante un micrófono declara que sus sueños son dos: jugar un Mundial y el segundo es salir campeón de octava y lo que siga en el campeonato este…
¿Cómo funcionó la idea del potrero asociado a una forma propia de jugar al fútbol? Hay un concepto que me parece apropiado para ejemplificar esta idea: el de ficción orientadora. Pertenece al historiador Nicolas Shumway. “Las ficciones orientadoras de las naciones no pueden ser probadas, y en realidad suelen ser creaciones artificiales como ficciones literarias. Pero son necesarias para darles a los individuos un sentimiento de nación, comunidad, identidad colectiva y un destino común nacional”. Estas ficciones han sido (son), entre otras: el caballo blanco de San Martín, la casita de Tucumán, el pelado Sarmiento como el primer maestro, el gaucho tomando mate en una llanura sin fin y una supuesta forma autóctona de jugar a la pelota que nos permitió generar una identidad colectiva futbolística y, principalmente, nos ayudaron a pararnos en la vereda del frente de nuestro principal rival: Inglaterra. Entender el concepto de potrero y de jugador argentino típico: el pibe, como una invención discursiva es clave para entender la historia del fútbol argentino.
Cita de Borocotó, en El Gráfico 1931:
Sí señor, sí: el fútbol inglés será más técnico, más efectivo, lo que Ud. quiera me da igual. El goal acredita la victoria, pero hay victorias sin pena ni gloria y existen derrotas que son amplios triunfos a puntos. Reconozco que la disciplina vale mucho, pero viejo, no me vengas con un pizarrón por favor…. Solamente a los ingleses se les ocurre el fútbol con un pizarrón. Hay que embromarse…. Allá hay que ir a la escuela para aprender el fútbol, aquí hay que hacerse la rabona en la escuela. ¡Casi nada! Allá hay un internacional con la redonda en la mano y la regla en la otra, frente a un pizarrón; aquí una de cuero en un campito y muchos pibes haciendo apiladas. Allá la técnica depurada, severa, concienzuda; aquí la gambeta, la gracia, la improvisación. En un lado la frialdad de los números y las hipotenusas; en el otro la alegría y la emoción del espectáculo…. Entre el pizarrón y el baldío, entre los de allá y los de aquí, mil veces los nuestros, aunque pierdan, porque dejarán un cachito de gracia en cada apilada, un granito de emoción en cada conquista (EG, n. 614, 1931, p. 6).
El fin de la historia
El mundo cambió y el fútbol también. La ley Bosman³ dio vuelta el tablero futbolístico y es difícil encontrar características distintivas en relación a los jugadores y al juego. ¿Podemos decir, en pleno 2022, que hay un estilo característico del jugador argentino? ¿Podemos trazar una línea de relación directa entre la forma en la que juega Deportivo Laferrere, San Martín de San Juán, Vélez, Boca, Platense y la Selección Nacional? ¿Existe El Potrero? ¿Existe El Pibe? ¿Cuáles son las posibilidades de que un Maradona villero, sin la alimentación y el entrenamiento apropiados llegue a la élite del fútbol?
Las (ahora) grandes ciudades argentinas, producto de la expansión y especulación inmobiliaria, se van quedando sin espacios libres, sin baldíos y potreros irregulares esquivando pozos, árboles, carros y policías, donde los niños generaban una picardía y una espontaneidad que el fútbol con reglas, tácticas y canchas estandarizadas no propicia.
Pablito Aimar reflexionaba al respecto de la falta de creativos: “Es muy probable que no haya jugadores creativos si todo es automatizado. Si a uno que gambetea con 15 años le dicen que no lo haga porque la perdió dos o tres veces. A esa edad la van a perder dos o tres veces o cinco o diez. (…) Creo que los entrenadores nos tenemos que hacer cargo de esa supuesta falta de creatividad. A las defensas en bloques las destraba un creativo: alguien que se inventa algo diferente cuando todo es monótono. Hay que crear entornos creativos. El fútbol son sensaciones, imaginación. No es ajedrez. La torre no va siempre para adelante y para el costado. El caballo no va siempre en ele. En ajedrez sí, en el fútbol no. Ellos tienen que equivocarse. Si nosotros a esa edad jugamos tácticamente no podemos esperar jugadores creativos”. En esta misma línea, Jorge Valdano declaró recientemente: “A mí me preocupa el proceso formativo en Argentina. No hemos sabido llevar la enseñanza de la calle a la academia. La calle cuidaba mucho al jugador diferente y la academia hace mejores a los mediocres y peores a los diferentes. Acá hay cosas como el amague, la gambeta, la pausa, que eran un patrimonio. Hay muchas enseñanzas de potrero que se perdieron. No hemos sabido llevar el capital del potrero a la academia. La libertad es parte muy importante del proceso creativo de un jugador”. Ambos referentes rescatan valores difíciles de cuantificar: lo que se aprendía en el juego informal, en terrenos sin reglas, en libertad.
En definitiva, la idea de la Nuestra, el Potrero y el Pibe, fue una construcción simbólica y narrativa del periodismo argentino. No es verdad ni es mentira. Es eso, una construcción histórica, una ficción orientadora que nos ayuda a identificarnos con algo que queremos seguir viendo: jugadores rompiendo el molde, generando sorpresa, baile, gambeta y gol.
Fin
¹ “El sueño del pibe”, tango de 1942. Letra: Reinaldo Yiso. Música: Juan Puey.
² Los estudios sobre esta temática se los debemos al antropólogo y sociólogo santiagueño Eduardo Archetti, quien fuera un pionero en la investigación sobre el deporte y el fútbol principalmente. El artículo que sirvió como fuente principal es El potrero y el pibe. Territorio y pertenencia en el imaginario del fútbol argentino.
³ El Caso Bosman es un caso paradigmático de derecho comunitario europeo, en el cual Jean-Marc Bosman, un futbolista belga, demandó libertad de acción a su club al finalizar su contrato en 1990. Lo que la defensa del jugador planteaba era la libre circulación de trabajadores europeos dentro de la unión. En 1995 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 1995 dictó sentencia en la cual declaraba ilegales las indemnizaciones por traspaso y los cupos de extranjeros cuando se aplicaran a ciudadanos de la Unión Europea. Las consecuencias de la Ley Bosman comenzaron a verse años después, principalmente en Argentina, donde cientos de jugadores tramitaron la doble nacionalidad y pudieron emigrar indiscriminadamente.

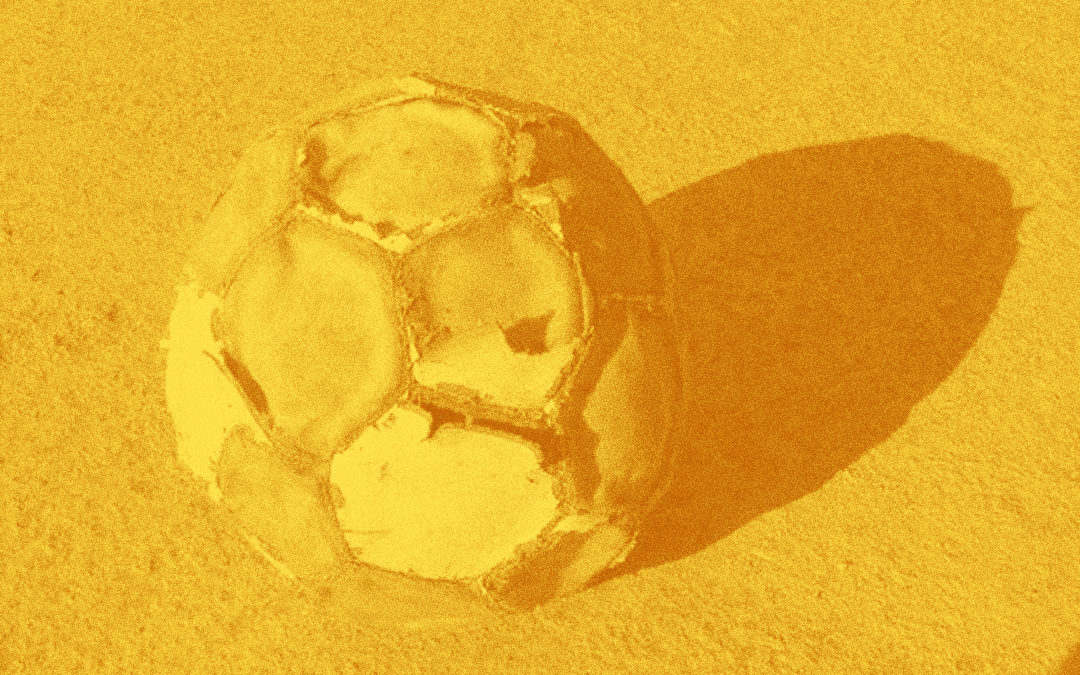
Comentarios recientes