Por Eloísa Oliva
Uno
Recibo por Facebook un mensaje de una compañera de la primaria. Promociona ollas. Me explica muy velozmente las ventajas de tener alguna de la ilustre marca que vende, y todas las cosas que puedo preparar con ella: tartas, tortas, torres y torres y pilas de panqueques, crepes y sus variantes.
Pensé: me confunde. No soy esa persona que ella cree. Alguien a quien venderle ollas. Alguien que alimenta. Soy, más bien, una impostora. Alguien que no llenó el espacio que le correspondía llenar. Ni esposa ni madre ni ama ni líder de tribu alguna. Aunque tenga edad para hijos adolescentes.
Dos
Abro el cajón de los remedios. Busco desinfectante, una aspirina, pomada para quemaduras. Encuentro: grageas coloridas de hormonas variadas, con nombres llenos de promesas gestacionales, agujas subcutáneas. Restos de un proyecto fallido.
En la casa, también se reproducen los restos de rutinas, gestos, costumbres que transportan la historia de una vida en común, de una idea en construcción. La manera de dormir, la forma de ordenar la ropa o preparar la lista de las compras, pegada en la heladera a la espera de ser completada. ¿Por quién? Me lo recuerdo: ahora, vivo sola.
Tres
En la novela La encomienda (Margarita García Robayo, Anagrama 2022) la protagonista reflexiona sobre la familia y la convivencia a partir de la experiencia suya y la de su hermana: “Distinto es vivir con los parientes -eso pienso siempre que la veo a ella con su prole-, descubrirse todos los días en las caras y en los gestos de otras personas que envejecen contigo y que reproducen como esporas tu información genética. Cuando mi hermana mira a su hijo mayor -idéntico a ella-, puedo ver la satisfacción -y el alivio- en sus ojos: viviré en tu cara para siempre”.
Sí, yo también quise una familia. Pero una familia como dispositivo de la fuerza común. No quise ser madre, repito: quise una familia. Más bien, una tribu. Podía tener cualquier forma, pero aspiré, primero, a la forma habitual: la de la herencia genética, tal como la describe Margarita. El regocijo de la “normalidad”, las esporas con tu información cada noche a la mesa de la cena. Pero entonces descubrí las fallas del software.
Cuatro
Cuando un objeto, un olor, una temperatura, un gusto particular, algo, me hace acordar a los días del tratamiento, lo siento todo de nuevo en el cuerpo. Como esquirlas incrustadas. El eco fantasma que perdura. Releo mis diarios de esa época:
“La reserva ovárica menguada, la capacidad reproductiva diezmada, vamos hacia la clínica especializada en tecnologías de la reproducción”.
“Miércoles. Control 1. Resultado: 6 folículos. Examen de sangre. No da bien. Miércoles otra vez. Control 1. Monitoreo folicular. Examen de sangre. Sí da bien. Game on”.
“Los consentimientos que firmamos usan un lenguaje que es pura materia, puro proceso. Biología y ciencia. Es un alivio”.
“Cada día, una inyección. Dos inyecciones. Una a la derecha del pupo, otra a la izquierda. El fin de semana el vacunatorio está cerrado. Voy a casa de una enfermera. Urquiza esquina Humberto Primo. Una puerta negra de chapa, un pasillo, un patio ancho, un jazmín, mosaicos de colores irreconocibles. A ese patio dan varios cuartos y la cocina, decorada con crucifijos y estampitas. Verde pálido, polvo. Me siento. Hormonas en la panza. Ya es de noche. El calor agobia”.
“Lunes. Control 2. Cambio de medicación. Miércoles. Control 3. Nuevo cambio de medicación. Jueves. Dosis única de inyección intramuscular. Voy otra vez a lo de la enfermera. Entro a un cuarto. Un acolchado que alguna vez fue rosa, con volados, luz blanca verde y una profusión de objetos entre religiosos y de recuerdo. Polvo. Hay un armario antiguo, un televisor enorme. Y un ventilador, a toda velocidad, que no consigue disipar el calor. Debe haber algo mal en mí para que, en un momento así, me fije en la decoración”.
“Esta no es la escena de la reproducción que imaginamos mientras crecemos”.
“Si de una novela se tratara, el título sería: La obtención de embriones en cultivo extracorpóreo para su transferencia intrauterina. Los capítulos en los que estaría dividida: estimulación de la ovulación y monitoreo folicular; recuperación de óvulos; preparación de los gametos; inseminación de los óvulos. Protagonistas (héroes) de esta historia: los gametos. La misión, la meta: lograr convertirse en embriones. En este camino, atravesarán numerosos obstáculos, desde la mala calidad de los cuerpos que los producen hasta la supervivencia a la criopreservación, una vez combinados exitosamente (se congelan en el freezer de la clínica hasta implantarlos). Aquí aparecen dificultades éticas, morales, religiosas, económicas y políticas (cuándo empieza un gameto a ser “vida”, qué se hace con los embriones -gametos exitosamente combinados- que quedan en un tupper en el fondo del freezer). Destaca la formulación de una advertencia para que las personas humanas no nos sumemos a los obstáculos que los gametos enfrentan: ‘Determinación de la filiación: se nos ha informado debidamente (aquí la institución nos hace hablar a nosotros, los estériles) y hemos comprendido que el vínculo jurídico filial con la persona nacida de esta técnica queda determinado por la voluntad procreacional instrumentada por ambos en este consentimiento informado. No es admisible la impugnación de la filiación de los hijos nacidos a partir de la realización del tratamiento que aquí se consiente’. La frase en contratapa de la novela ya editada podría ser: “El apasionante tránsito de los gametos, una metáfora de nuestras sociedades contemporáneas”.

Cinco
En la historia que me tocó, los gametos lo lograron, pero los embriones no. Me enteré del fracaso del tratamiento el 20 de marzo de 2020, el primer día del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en Argentina.
A las 9 de la mañana de ese día histórico, dos personas cruzamos la ciudad, paralizada por el miedo. Llevábamos un papel del laboratorio del centro de reproducción que nos autorizaba a circular. Cuando llegamos, el edificio, habitualmente ajetreado, tenía las persianas bajas. Solo puede ingresar yo. Tuve que seguir un protocolo (que en ese momento era pura novedad) para hacerlo. En esos pasillos semivaciados, la escena era de desmantelamiento. Me sacaron sangre. A las pocas horas, la clínica cerró, como casi todo, por muchos meses.
Cerca del mediodía, la pantalla del celular anunció la llamada de la médica. El embrión no se había implantado. No hubo mucho más que decir. En medio de la incertidumbre generalizada, la noticia era menor. La recibí entre especulaciones sobre el futuro de la humanidad y adaptaciones laborales.
Quedé llena de hormonas en el mundo nuevo del terror pandémico. Qué fue el fantasma del tratamiento, qué el no final feliz y qué la incertidumbre de la enfermedad en el planeta es algo que todavía no puedo descifrar.
Seis
Esos días van a quedar siempre archivados con evocaciones mezcladas, agridulces. El silencio en todas partes, la posibilidad de quedarse en casa. Tener un refugio. Necesitar el refugio. Disfrutar de la extrañeza. El miedo a la muerte. Añorar algo, erráticamente.
Hay una sensación que se despega de la mezcla y reverbera, multiplicándose, y es la de “no poder”. En ese momento, ese “no poder” de mi cuerpo particular se entrampó mentirosamente con otros que eran colectivos: no poder salir, no poder tocarse, no poder arriesgar la vida propia y ajena en un sinfín de gestos tornados peligrosos.
Después, todo eso pasa y vuelve la pregunta siempre abierta y pendulante del lugar en el que te coloca ese primer, fundante, no poder. La cualidad de impostora. O de impostor. Personas que arman un hogar pero que no lo pueden rellenar, ¿qué son?
La falla del software-cuerpo afecta capas muy profundas, mucho más profundas de lo que cualquier discurso puede prever. El patriarcado, ese monstruo contemporáneo, tiene dos mandatos o piedras fundacionales: poder y fuerza. Si te quebrás, si estás fallada, fallado, si no llegás, si no podés, si no das en la talla, si no te alcanza, si perdés, si no podés. Ya no el “preferiría no hacerlo” del indolente Bartleby, sino “aunque quisiera, no puedo hacerlo”. Disidentes del sistema por falla y fragilidad.
Siete
Más adelante, cuando la clínica reabrió, volví a insistir, a atravesar de nuevo ese infierno particular. Los resultados fueron iguales. Mi útero se resistía a agarrar ese embrión. El embrión, a su vez, no tenía muchas ganas de aferrarse. Después, desistí. A veces, hay que abandonar.

Ocho
Un tratamiento de fertilidad asistida es una especie de bomba química lanzada al cuerpo que intenta revertir algo que aquel se resiste a hacer: gestar. Hay muchas menos chances de triunfar que de no hacerlo. Sobre todo, después de los 40 años. Para la mayoría de las personas, llegar a una consulta con una especialista toma al menos dos años desde que se empezó a buscar la reproducción, procreación, gestación o como quiera llamarse. Quiere decir que, cuando llegás hasta ahí, la cuota de frustración no está en cero.
Esa bomba química tiene impensados, imprevistos, incalculados daños colaterales: después de lanzada, hay cosas que no vuelven a ser como antes, hay cosas que se rompen, equilibrios que se trastocan y que, para que no sufran, deberían tener estructuras antisísmicas. No es el caso de la mayoría de los vínculos humanos. Nadie te alerta del peligro.
Nueve
Patrizia Cavalli, poeta italiana que murió en junio de 2022, dice en un poema, traducido por Fabio Morábito, y con la ironía que quizás hace falta para vivir: “No tengo simiente que esparcir en el mundo, / no puedo inundar los meaderos / ni los colchones. Mi avara simiente de mujer / es demasiado poco para un agravio. ¿Qué puedo / dejar en las calles, en las casas, / en los vientres infecundos? Palabras, / esas sí, a montones, / pero han dejado ya de parecerse a mí, / han olvidado la furia / y la maldición, se han vuelto señoritas / tal vez de baja laya / pero señoritas al fin”.
Me quedo con eso. Las señoritas de baja laya, la disidencia, y la fragilidad. Soy la impostora que no compra ollas, sin furia, ni maldición.

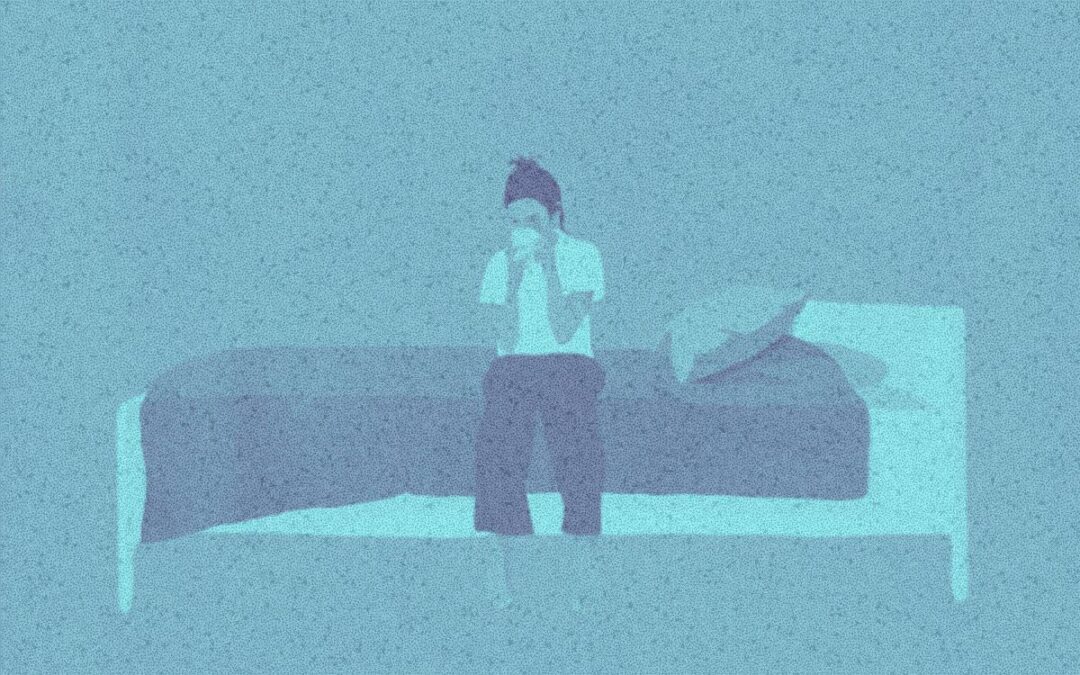
Comentarios recientes